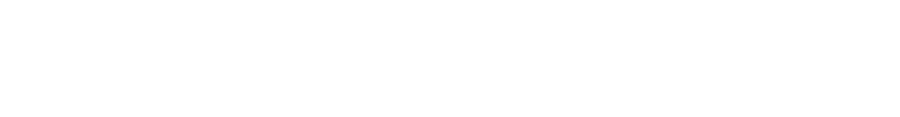• LA PREPOSICIÓN: CATEGORÍA LÉXICA Y FUNCIONAL. APORTES PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL (febrero, 2009), por Antonia Esther Minguell
Recibido: 14/12/08 - Enviado a CA: 22/12/08 -Evaluado: 14/01/09– Publicado: 09/02/2009
La preposición: categoría léxica y funcional
Aportes para la enseñanza del español
(The preposition: lexical and functional category. Contributions to Spanish teaching)
Universidad Nacional de Córdoba
Resumen:
Las preposiciones españolas, que conforman una categoría gramatical semántica y sintácticamente heterogénea, ofrecen dificultades para su adquisición en el aprendizaje del español como lengua materna o como segunda lengua. En este trabajo, luego del planteamiento del problema, explicitamos las características de la preposición como categoría léxica y funcional, centrando nuestro análisis en las preposiciones funcionales que introducen los argumentos internos del verbo.Reflexionamos, finalmente, sobre la necesidad de ampliar su estudio a partir de un enfoque desde el léxico en interrelación con la sintaxis.
Palabras clave: argumentos - categorías - estructura - rección - semántica
Summary:
Prepositions in Spanish, which make up a semantically and syntactically heterogeneous grammatical category, pose difficulties in the process of acquisition when learning Spanish as a native language or as a second language. After stating the problem, this work makes explicit the characteristics of prepositions as a functional and lexical category, focusing the analysis on the functional prepositions which introduce the internal arguments of verbs. Finally, it reflects on the need to broaden the study of prepositions with a lexicon-based approach interrelated to syntax.
Key words: arguments - categories - structure - government - semantics
1. Presentación
Las Ps (preposiciones) españolas constituyen una categoría problemática desde el punto de vista de su caracterización gramatical por la heterogeneidad de los miembros que conforman el paradigma. También presenta dificultades al hablante en el momento de decidir su elección en una determinada situación comunicativa y especialmente en los procesos de adquisición, tanto si se trata de la lengua materna como de una lengua extranjera. En este último caso, una razón, entre otras, es que su uso adecuado supone, por parte del hablante, además del manejo de la estructura sintáctica de la lengua, el conocimiento del valor semántico de la categoría y de los elementos relacionados.
Desdeel punto de vista teórico, algunas gramáticas tradicionales y estructuralistas las han considerado partículas nexivas, concepción que va a contrastar con la de categoría nuclear, de significación variable, en el marco de la gramática generativa chomskyana. Pottier (1970) señala los valores semánticos de las Ps y las clasifica en locativas, temporales y nocionales. Otros autores, siguiendo la teoría estructuralista de la transposición de Alarcos Llorach, continuada por J. A. Martínez, las consideran elementos transpositores, pues entienden que su función es la de transponer un sintagma de una categoría a otra, por ejemplo, el sintagma nominal techos rojos se adjetivaría en casade techos rojos, merced a la P (preposición) (Hernández Alonso: 1991).
En el funcionalismo gramatical se coincide en considerar que la función sintáctica de la P es la de elemento relacionante o medio de régimen, en tanto conecta un complemento a un término regente o núcleo de la construcción, estableciendo, en consecuencia, una relación subordinante entre dos planos sintácticos diferentes. El sintagma conformado por la P y su término es considerado un tipo de construcción exocéntrica, es decir sin núcleo (Kovacci:1990-1992).
En ciertos modelos gramaticales pareciera tener –junto a otros nexos como las conjunciones– un estatus secundario en el conjunto de las categorías gramaticales, lo que se refleja en denominaciones como la de partículasde relación sintáctica (Kovacci: 1978). Por lo general se reserva el título de partesde la oración para las categorías mayores (sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio), cuya base o raíz es un morfema léxico. Dicha separación responde a la distinción entre significado léxico y significado gramatical (Coseriu:1978).
Unapresentación breve, pero interesante en tanto ahonda en la naturaleza de los elementos relacionados y establece las debidas diferencias, es la de Porto Dapena (1987), quien reconoce como problemática la determinación de los factores que inciden en la elección de la P en el discurso, dado que sus posibilidades combinatorias son tan extensas, que se hace difícil señalar cada uno de sus respectivos valores. Además, las preposiciones son, normalmente, polivalentes, es decir que pueden indicar múltiples relaciones de orden sintáctico o semántico. De allí que, teniendo en cuenta que el uso de una P responde a la necesidad de establecer una relación R entre A y B, el autor propone sistematizar esta relación considerando cuatro posibilidades. En la primera, la elección de la P viene determinada exclusivamente por dicha relación. Este sería el caso de la a de los dativos (Le regalaron el libro a María). En la segunda, correspondiente a la a de los sintagmas en acusativo con rasgo [personal], [determinado] o [especifico], la elección depende de R y del elemento B, que es el sintagma que tiene dichos rasgos (Juan conoce a sus alumnos). En la tercera figura, está determinada por R y por el elemento A, en cuanto es el que la exige. Se trata del tradicionalmente llamado régimen preposicional como en acordarse de algo, insistir en algo, consistir en algo. El cuarto esquema ilustra el mismo régimen pero con complemento infinitivo, por ejemplo, enseñar a escribir, aprender a nadar, ayudar a cocinar etc. Aquí la P viene, según Porto Dapena, condicionada a la vez por los tres elementos de la relación: R, A y B. En definitiva, lo que este esbozo sugiere es que se requiere determinar en cada caso concreto hasta qué punto la P está determinada por su propio contenido relacional y por la naturaleza de los elementos que relaciona.
El enfoque que sustentamos, el de la Gramática Generativa chomskyana, se diferencia de los tradicionales en lo que se refiere a la definición de la P. En primer término, la ubica entre las categorías léxicas junto al N (nombre), el A (adjetivo) y el V (verbo), los que se expanden en los sintagmas nominal (SN), adjetivo (SA) y verbal (SV). Estos, incluido el SP (sintagma preposicional), tienen todos una misma estructura en el Modelo de Rección y Ligamiento, reformulado como de P & P (Principios y Parámetros) (Chomsky: 1986 y 1995).
Porotra parte, se hizo necesario redefinir el concepto de núcleo al tiempo que se rechaza la noción de exocentricidad en los sintagmas y en la oración. Bosque (1991) sostiene que todos los sintagmas son endocéntricos, incluso la O (oración), con lo que quiere significar que todos tienen un núcleo. Y el núcleo del SP es justamente la P, con lo que se le reconoce una jerarquía igual a la de las demás categorías. Habiendo mostrado las limitaciones del enfoque tradicionalen ladeterminación del núcleo de un sintagma, Bosque señala una característica fundamental: el núcleo, además de ser el elemento que determina la naturaleza categorial del sintagma en el que aparece, es el que realiza la selección semántica y categorial de los elementos que constituirán su entorno. Semánticamente selecciona argumentos y sintácticamente selecciona complementos. Además, se ha puesto en evidencia que los núcleos pueden no estar explícitos, si bien ello no ocurre normalmente en el caso de la P [1]. En todo caso, esta categoría se define como rectora, según vemos en el siguiente apartado.
La P aparece también en otro conjunto, el de las categorías funcionales (Múgica: 1999:22), que aportan valores puramente gramaticales a la configuración oracional.
2.Dos clases de preposiciones
Desde el modelo de P&P, Fernández Lagunilla y Anula Rebollo (1995) parten de la clasificación tradicional que distinguía entre Ps llenas o semánticas, con capacidad para significar, y Ps vacías, sin significado propio, de valor puramente gramatical. Agregan, estos autores, que ambos tipos tienen capacidad para asignar Caso[2] al sintagma que introducen, pero sólo las del primer grupo seleccionan semánticamente a sus complementos y se configuran como verdaderos SSPP. La estructura argumental de las plenas o semánticas, especificada en su entrada léxica, es la siguiente:
A: (Meta), Ante: (Lugar), Bajo: (Lugar), Con: (Compañía) o (Modo), Contra: (Meta), De: (+ Posesión), Desde: (Procedencia), En: (Lugar), Entre: ( Lugar) o (Tiempo), Hacia: (Meta) o (Tiempo), Hasta: (Meta), Para: (Finalidad) o (Meta), Por: (Causa), Según: (Modo), Sin: (-Posesión), Sobre: (Lugar), Tras: (Lugar).
Las Ps vacías o gramaticales, en cambio, no conforman SSPP y sólo se requieren para que la construcción sea gramatical. Esto significa que no constituyen el núcleo del sintagma que introducen. En las oraciones de 1, la P es léxica, y encabeza complementos (1.a-b) o adjuntos (1.c). En 2, la P es funcional e introduce los argumentos internos, sintácticamente complementos requeridos por el V: OD personal y definido en 2a, OP (objeto preposicional) en 2.b-c [3] y en 2.d la preposición se inserta para asignar Caso al objeto de nominalizaciones deverbales (Minguell:2003).
1. a. Gabriel fue a la Facultad.
b. Fabián vivía en Santa Cruz.
c. Nicolás viajó con Andrea.
2. a. Jorge ama a Valentina.
b. José insiste en abrigar mucho al bebé.
c. El informe consta de doce puntos.
d. La construcción del edificio. / La escritura de la Biblia.
Ahora bien, veamos cuál es la característica de la preposición en lo que respecta a la estructura núcleo–complemento. No puede elidirse en las mismas condiciones que los Nº, Aº y Vº, y tampoco admite la supresión del complemento:
3.a.* Desde estoy estudiando la propuesta.
b.* Las cuatro estoy estudiando la propuesta.
c. Desdelas cuatro estoy estudiando la propuesta.
Esto se relaciona con la asignación de Caso. En 3.c se trata de un adjunto que recibe caso oblicuo asignado por la preposición, de lo contrario no se legitimaría la estructura. La malformación de 3.a se debe a que el complemento de P no puede elidirse, y ello también es así en las demás categorías-F: los sintagmas I (Inflexión), C (Complementante) y Det (Determinante). Por su parte, el sintagma las cuatro de 3.b no recibe caso del V, como el OD, ni tampoco por concordancia, como el sujeto, de allí su agramaticalidad. Se deduce, entonces, el carácter mixto de la P, en cuanto puede ser un predicado y núcleo del sintagma como las categorías léxicas N, V y A, pero, al mismo tiempo, asigna un rasgo funcional, el de Caso, ubicándose en una posición intermedia entre las categorías léxicas y las funcionales, como lo señala N. Múgica (1999:148).
La afirmación de que la P es un predicado requiere una explicación (Múgica: 1999: 23). La P, como categoría predicativa, tiene un sujeto interno, que puede ser el objeto – argumento interno del V en la sintaxis de la oración, como en Puse el libro sobre la mesa. El sintagma el libro, objeto de puse, es, a la vez, sujeto de sobrela mesa y es el argumento afectado por el cambio de locación. Este cambio está implícito en el significado de movimiento del verbo poner.
Según la autora, este abordaje, que no es puramente sintáctico, privilegia la relación significado–estructura. Entonces, desde la perspectiva de la estructura argumental, la P no se definiría por la presencia obligatoria de su complemento, sino por la capacidad de tener un argumento externo (sujeto). La P semántica lleva un argumento externo y es, por ello, un predicado. Al contrario, la P gramatical no lo lleva y no es un predicado.
Nospreguntamos cuál es, desde esta perspectiva, el sujeto del SP cuando el único SN presente es el sujeto del V. Nos estamos refiriendo a verbos no transitivos como Antonio viajó a Salta oMarta está en Madrid. Proponemos que, de manera análoga a los predicados secundarios del sujeto, estos SSPP realizan una predicación secundaria –la primaria es la ejercida por el verbo- respecto del sujeto-argumento externo de la oración. Así, los SSPP podrían equipararse a los predicados secundarios del sujeto (los ejemplos anteriores) y también del objeto (en caso de verbos transitivos como el citado poner y otros como Llevé el traje a la tintorería, Encontré a Juan en la calle, etc.). En estos casos el argumento interno puede estar afectado por la acción expresada por el verbo y de él predica el SP.
A partir de la distinción entre funciones básicas o argumentales (sujeto, objeto directo, objeto indirecto y objeto preposicional) y funciones adjuntas (sintagmas no requeridos por el V) (Fernández Lagunilla y Anula Rebollo: 1995: 123-126), delimitamos nuestro centro de interés dejando de lado tanto el argumento externo, que es una función apreposicional, como los complementos preposicionales de sustantivos, adjetivos y adverbios, y nos circunscribimos a los argumentos del verbo, internos y adjuntos.
3. Las preposiciones léxicas en los adjuntos temporales y espaciales
El llamado “complemento circunstancial”, denominado “adjunto” en el paradigma de la gramática generativa, es un complemento no requerido por el verbo y puede expresar tiempo, lugar, modo, causa, fin, etc. Puede estar representado por adverbios, sustantivos o SSPP con valor adverbial. Aquí nos limitamos a estos últimos.
Tradicionalmente, las gramáticas se han ocupado en listar y describir, con mayor o menor minuciosidad, todos los usos y significados de las preposiciones con sus términos. Puede consultarse al respecto el capítulo 10 de la RAE ’99 de Jacques De Bruyne.
En relación con la proyección del léxico en la sintaxis, nos interesan aquí los usos aspectuales de las preposiciones, es decir aquellos que, relacionados con la noción de temporalidad y espacialidad, tienen capacidad para delimitar el evento expresado por el verbo.
Los complementos adverbiales (CCAA) temporales funcionan como operadores aspectuales y, metodológicamente, se usan como procedimientos probatorios de la telicidad / atelicidad del evento. García Fernández (1999) los clasifica en complementos de duración, localización, fase y frecuencia. Los dos primeros tienen estructura de SSPP.
Los CCAA de duración dan información sobre el desarrollo del evento verbal. Son incompatibles con los predicados puntuales o logros como darse cuenta o salir, a no ser que tengan una interpretación durativa dada por la repetición del evento. Pueden ser:
- Cuantitativos: durante y en: Subió las escaleras durante tres minutos (El evento, en términos de Vendler (1967), es visto como una actividad: atélico), en tres minutos (Con una lectura como resultado: télico). Indican cuánto tiempo dura el evento desde que comienza hasta que termina.
- Delimitativos: desde, desde…hasta, hasta, de…a, entre, de ahora en adelante, a partir de: Está durmiendo desde las tres. Estudió hasta las ocho. Dan información sobre la duración del evento y también sobre el momento de inicio y/o terminación del evento.
Los CCAA de localización señalan el momento en que se sitúa el evento verbal o un periodo que lo incluye. Se dividen en:
- De marco o intervalo: durante el verano. Se refieren a un periodo de tiempo que incluye el evento verbal.
- De punto: a las tres, en ese momento, a medianoche. Señalan el momento preciso de la línea temporal en que sitúa el evento.
En síntesis, las preposiciones aspectuales de espacio-tiempo son:
· A, que tiene un valor puntual, por lo que compatibiliza con los logros (explotar, nacer, llegar, etc.): A las tres. Pero también puede indicar un periodo más amplio: A la tarde. Cuando introduce información espacial, indica el límite final, es decir, delimita el evento (Fue a la Facultad).
· Desde, que puede indicar el principio de un tiempo, es decir, marca el inicio del evento (Está leyendo desde las cuatro). En la delimitación del espacio, también señala el punto inicial (Vino desde Mendoza).
· En y durante, que indican el tiempo durante el cual transcurre un evento (Hizo el trabajo en dos horas; trabajó durante dos horas), delimitándolo.
· Entre, que indica intervalo de un momento a otro (Entrelas dos y las seis…). En este sentido, tanto en como entre son delimitadores eventivo-aspectuales, puesto que marcan el inicio y la finalización de la acción denotada por el verbo. También marca el punto medio entre dos espacios determinados (Entre San Juan y Mendoza; Entre la espada y la pared).
· Hasta, que señala la fase final del evento (Trabajamos hasta las seis).
· Hacia, que marca la etapa media o central de manera aproximada (Hacia las siete nací…). Hacia, también señala la dirección sin indicar la finalización del evento (Caminó hacia la playa).
· Para, que usada en frases temporales, indica tiempos o plazos determinados (El trabajo debe estar listo para Noviembre) y, en ese sentido, delimita al evento en su fase final culminativa, a la que sigue un estado. También se usa con sentido direccional (Se fue para su pueblo).
· Por, que introduce complementos de tiempo o lugar aproximativos (Eso fue por Enero; Las golondrinas volverán por la primavera); delimitando el evento en una franja temporal señalada por el término sustantivo. También tiene un uso delimitador semejante al de durante y al de a (Se atiende por la mañana). En sintagmas indicadores espaciales, por señala el trayecto sin indicar finalización (Pasa por mi casa; Cruzó por el puente).
4. Las preposiciones funcionales en los argumentos internos del verbo
Las Ps funcionales reconocidas son: la a del OD, que, generalmente lo marca como personal y/o definido; la P por que introduce el complemento agente; la P de que encabeza los complementos de sustantivos y adjetivos y las P diversas que introducen los complementos de régimen preposicional (Di Tullio,1997:214-218).
Como rasgos funcionales de la P, se ha señalado que son meras marcas de Caso; están desprovistas de significado léxico, a diferencia de las llenas o léxicas, que determinan semánticamente el valor del SP; no son núcleos de sintagma, sino que tienen un valor similar al de los afijos adosados a una base léxica y no alternan con otras preposiciones (D’Introno, 2001:346). No pueden omitirse como las P léxicas, las que, siendo núcleos, pueden quedar, en contextos especiales como el de la coordinación, representadas por una categoría vacía e[4]: María viajó con Juan y (e) su padre.
4.1.El OD (objeto directo) recibe su nombre en razón de que, en su expresión no marcada, está regido directamente por el verbo, que le asigna caso acusativo.
Respecto de la a que precede a ciertos sintagmas en acusativo, se han realizado numerosos estudios, entre los que destacamos el de E. Torrego (2002). Como dice esta autora, el Caso en español casi nunca es una marca, a diferencia del latín y otras lenguas, pero sí lo es en el acusativo preposicional. Considera que la P que lleva el acusativo marcado es la misma que introduce el OI (objeto indirecto): El acusativo marcado y el dativo léxico comparten una propiedad esencial, la de estar morfológicamente marcados por la preposición de dativo. (Torrego: 2002:202). Con los OODD, esta P desempeña un rol doble: sintácticamente asigna Caso al SN, y semánticamente aporta un valor aspectual a la construcción. Claro que el marcado morfológico con a a los objetos en acusativo está vinculado a distintas clases semánticas de verbos. Diferentes verbos, según la clase aspectual a la que pertenezcan,[5] pueden o no marcar obligatoriamente el objeto de los verbos acusativos con la partícula de Caso. Por ejemplo, un verbo de actividad como besar en 4.a presenta las dos opciones, en cambio con uno de realización como golpear en 4.b, el acusativo marcado es obligatorio. En ocasiones, la presencia de la P cambia el significado del verbo. Querer, en 4.c. tiene dos significados: equivale a necesitar en el primer casoyaamar, en el segundo.
4. a. Besar un niño. Besar a un niño.
b. * Golpear un niño. Golpear a un niño.
c. Quiere un profesor. Quiere a un profesor.
Verbostélicos como encarcelar requieren el marcado con a en el OD (5.a.) y otros verbos, atélicos como ver, no lo exigen (5.b.). Pero esta diferencia también tiene que ver con la afectación. En Demonte (1991: 57) se considera que un argumento afectado es un argumento delimitador: expresa la telicidad o terminación del evento. De allí la generalización de Torrego (2002): los objetos afectados en acusativo aparecen obligatoriamente con a. Entonces, uno de los factores que rigen la presencia de esta marca en los objetos acusativos es la clase aspectual del verbo.
5. a. Encarcelaron a varios ladrones. * Encarcelaron varios ladrones.
b. Vio los niños jugando. Vio a los niños jugando.
Porotra parte, el acusativo preposicional o marcado cambiaría la semántica de verbos de estado en verbos de acción, de modo tal que un verbo como conocer en 6.a se interpreta como un estado y en 6.b. como una actividad.
6. a. La nueva propietaria conocía sus vecinos.
b. La nueva propietaria conocía a sus vecinos.
La tesis de Torrego (2002: 11) es que el acusativo preposicional es un Caso legitimado por Aspecto, (el cual es) unacategoría funcional.
Sila P del acusativo marcado es una categoría funcional, como queda dicho, de aquí se desprende la concepción del OD como SN. Prueba de ello sería el hecho de que estos argumentos pueden doblarse por pronombres clíticos, los que poseen los rasgos nominales de género y número. La P no aporta significado léxico y alude, en ocasiones, a rasgos semánticos del acusativo como los de animado o específico (Minguell: 2001), pero no hay consenso entre los lingüistas respecto del rol sintáctico de la P. Suñer (1993: 181) sostiene que la a personal no es marcador de Caso, sino de animación o distintividad.
4.2. El caso de los OOII (objetos indirectos) es particularmente complicado en cuanto no hay acuerdo entre los gramáticos sobre si la a que los introduce es una P léxica o funcional y, por lo tanto, si los OOII son SSPP o SSNN. Demonte (1991:224-227), reconoce lo controvertido de la cuestión, por lo que, aún sosteniendo el corolario de que los OOII españoles son SSPP, admite el carácter mixto de esta categoría, que parece actuar como verdadera P y también como simple marcador de Caso. La afirmación de que los OOII son SSNN es sostenida por Suñer (1993: 200), quien asume que la P que introduce estos argumentos manifiesta el Caso dativo.
En efecto, si se considera que el verbo sólo asigna un Caso, el acusativo, queda claro por qué la a de los dativos es obligatoria. Esta evidencia parece suficiente para considerar a la P como marca de caso y no como núcleo de sintagma. Notamos, además, que el pronombre clítico dativo puede ser correferencial con el OI o representarlo en la oración (7.a-b), tal como el acusativo respecto del OD (7.c-d). En otros términos, los clíticos de acusativo y dativo pueden doblar los argumentos internos del verbo o proporcionar los rasgos gramaticales necesarios para su elisión.[6] Y, por el contrario, los SSPP no son nunca doblados ni representados por clíticos (7.e-f):
7. a. Le dieron el premio a María.
b. Le dieron el premio e. Se lo dieron e e.[7]
c. La felicitaron a María. A María la felicitaron.
d. La felicitaron e.
e. María se fue de viaje a Europa. * María se le fue de viaje.[8]
f. María se fue de viaje con su novio. * Se lo fue de viaje.
Entonces, para apoyar la idea de que el estatus categorial de los OOII, como el de los OODD, es nominal, introducimos un procedimiento comprobatorio mediante la coordinación de dativos (8.b-e), a fin de aportar un contexto adecuado para la elipsis de este elemento,[9] recordando que lo hemos caracterizado como no omisible, excepto en contextos especiales. Si se elide, tendría un rasgo común con las categorías nucleares e integraría un SP con su complemento. Si no se puede elidir, sería una categoría funcional y el OI podría considerarse un SN.
8. a. Fuimos al cine con mamá y tía Marta. / Compraron flores para la maestra y la directora.
b. ?? Les regalaron cuadros a mi prima y mi tía.
c. ?? Les escribieron cartas a los alumnos y el director.
d. Les regalé un televisor a Juan y señora / a Juan y familia / a Juan e hijos/ a Juan y Compañía.
e. Les di un beso a papá y mamá.
Los ejemplos de 8.a, con P léxica, muestran la omisión de la P en el segundo miembro coordinado, licenciada por el antecedente expreso en el primero. Sin embargo, la escasa aceptabilidad de 8.b-c se debe a que el segundo constituyente de la coordinación no tiene función en ausencia de a, por lo que parece una estructura fragmentaria. Esto apoyaría la idea de que los OOII no pueden prescindir de la P, dado que, como SSNN, requieren Caso. Los de 8.d-e son aparentes contraejemplos, puesto que, aunque falta la P en el segundo elemento coordinado, no se percibe agramaticalidad como en 8.b-c. Esto se explica porque los SSNN coordinados forman una unidad reconocida socialmente y funcionan como un solo dativo con papel semántico de destinatario, por lo que no requieren la repetición de la marca funcional.
Además del papel temático de destinatario, como en 8.b-e y 9.a, el OI puede llevar el de experimentante (9.b), o beneficiario / perjudicatario (9.c):
9. a. A Juan le dieron el premio.
b. A Juan le duele la cabeza / le gusta el cine.
c. A Juan le lavan la ropa / le ensucian la ropa.
En el primer caso se trata de verbos ditransitivos, con OD y OI; en el segundo, de los verbos psicológicos que seleccionan un experimentante, y en el tercero, de verbos transitivos, que seleccionan un solo argumento interno con papel de tema, el OD. Por tanto el dativo estaría, en estos últimos, en posición no argumental. En todos estos casos también podemos aplicar la prueba anterior con idénticos resultados (10.a-c). Sin embargo, los SSNN desnudos –sin determinante- parecen aceptar más fácilmente la omisión de la P (10.d-f). Suponemos que esto sucede por el carácter de inespecífico del SN, que se interpreta como colectivo o conjunto.
10.a. ?? A los chicos y sus amigos les gusta la televisión.
b. ?? A Juan y el profesor les duele la cabeza.
c. ?? A Juan y su tío les robaron la billetera / les lavaron el auto.
d. Los paros docentes preocupan a maestros y alumnos.
e. A chicos y grandes les gusta el cine.
f. A chicos y chicas les lavaron la ropa / les mancharon la ropa.
Los datos presentados parecen confirmar que, si la a de los dativos no es omisible en contextos favorables a la elipsis, no es el núcleo del sintagma, sino que debe clasificarse como P funcional, al igual que la a de los acusativos.
4.3. En el caso de los verbos preposicionales del tipo de insistiren, abogar por, abusar de, optar por, renunciar a, acordarse de, aprovecharse de, dedicarse a, que llevan argumentos internos, la P no es núcleo del sintagma, sino que se inserta para dar Caso al SN que le sigue; de allí que su ausencia produzca una construcción anómala (11.a-b). El complemento puede omitirse en usos absolutos con algunos verbos (11.c-d):
11.a. * Optó (por) ese modelo.
b. * Abusaban (de) su buena voluntad.
c. Juan insistió.
d. No renuncies.
La P no conforma con el SN que introduce un verdadero SP, sino que establece una relación temática con el verbo, que léxicamente no está capacitado para asignar Caso al argumento interno. El complemento de estos verbos es un argumento, análogo al de los verbos acusativos y se manifiesta en ellos un Caso estructural, acusativo – preposicional (Demonte, 1991:cap.2). La P es la marca explícita de Caso vinculado a las propiedades aspectuales del verbo, que se interpreta como atélico o no delimitado. En algunos casos en que el OP alterna con el OD, se percibe el contraste télico (12.a) - atélico (12.b), a veces con mayor o menor variación del significado léxico verbal.
12.a. lamentar lo sucedido, burlar la vigilancia, acordar la hora, aprender baile.
b. lamentarse de lo sucedido, burlarse de la vigilancia, acordarse de la hora, aprender a bailar.
Las expresiones adverbiales compatibles con unos y otros refuerzan la idea de completitud y puntualidad del evento (13.a-b) o la de duración o proceso (13.c-d):
13.a. Anoche soñé a mi abuela.
b. En ese momento lamenté lo ocurrido.
c. Soñé con mi abuela toda la noche.
d. Todo el día se lamentó de su situación.
La alternancia objeto directo / objeto oblicuo con el mismo verbo muestra una variación significativa más o menos acentuada:
14.a. Creer(le) a Juan
b.Creer en Juan.
La oración de 14.a expresa una creencia bastante más restringida que la de 14.b. Se trata de la oposición “creer algo dicho por alguien”/ “creer en alguien”. La segunda implica una creencia extendida a la persona como tal, con todo lo que ella es, con sus cualidades, no sólo lo que dice (De Bruyne, J. 1999).
En ocasiones, dos formas de la transitividad coexisten en la misma oración:
15.a. Obligaron a Juan a renunciar.
b.Los invita a desayunar.
c. La convirtió en princesa.
En estos casos se percibe especialmente el paralelismo existente entre la transitividad directa y la de régimen preposicional, como también la doble asignación de Caso a los argumentos internos, una a cargo del verbo y la otra marcada por la preposición.
Otro tipo de verbos preposicionales, que aspectualmente son estados, llevan un argumento externo no agentivo (16.a-b). El SP no es un argumento, sino que, de modo semejante al caso de los verbos copulativos, conforma un predicado en tanto el V no está léxicamente capacitado para ejercer por sí mismo la predicación. De allí que estas configuraciones oracionales no aceptan la omisión del SP (16.c-d):
16.a. El libro consta de cinco capítulos.
b. La familia cuenta con tu ayuda.
c. * La encuesta consistió.
d. * La escuela carece.
Hay que destacar que en todas las configuraciones con V preposicionales, la P seleccionada es un requerimiento léxico del V en su proyección sintáctica.
5. Adquisición y enseñanza
Paracerrar estas páginas, incluimos algunas reflexiones acerca de la adquisición de esta categoría y breves sugerencias para la enseñanza del español como lengua materna y como lengua extranjera.
La adquisición de la Prequiere un grado avanzado de madurez lingüística a causa de la complejidad de la categoría en la gramática española y de las construcciones en las que aparece. Las relativas con P (el juguete por el que se pelearon) y los verbos de régimen preposicional (insistiren algo, renunciar a algo) son, suponemos, algunos de los casos más complejos. De allí que su adquisición sirva de criterio para medir el proceso de maduración de la lengua materna en los niños para quienes el español es su lengua materna, como en los adultos que la adquieren como segunda lengua.
Según Solana (1999: 260) la P, en el conjunto de las categorías léxicas, es la que se adquiere más tarde. Además, los estudios realizados muestran que su adquisición por los niños no es simultánea. Hay construcciones más tardías que otras, por ejemplo, mientras los SSPP posesivos o especificativos con de (auto de papá) son de temprana aparición, la P hasta es una de las últimas que el niño adquiere (hastala esquina, hasta las tres). Al hacer un diagnóstico de la gramática en producciones escritas de niños de ocho años, la misma autora (Solana: 1999: cap.5) establece, entre otros criterios diferenciadores de la madurez sintáctica, la adquisición de la subordinación en general y de las cláusulas relativas en particular. Efectivamente, las relativas con P, como asimismo los verbos de régimen preposicional, no aparecen en las primeras etapas. Según las investigaciones de Solana (Múgica y Solana: 1999:335), entre los ocho y los doce años, los niños abandonan la estrategia de relativizar con que dativos, locativos y otras estructuras preposicionales y empiezan a producir construcciones relativas con P, aunque estos usos no aparecen consolidados en esta etapa.
D’ Introno (2001: 368) corrobora esta idea: El aprendizaje de algunas Ps (o de ciertos usos de algunas Ps) se retrasa hasta las últimas etapas del proceso de adquisición y su uso se pierde antes que el de otros elementos en caso de afasia o de atrición lingüística (cuando por la edad, el cansancio u otros factores psicológicos disminuye la capacidad lingüística). También Uriagereka (1998: 194-196) describe la imposibilidad de su adquisición, junto a las demás categorías funcionales, en casos de niños con déficits o de niños, en otros sentidos normales, pero que han crecido sin estar expuestos a ninguna lengua.
Cuál puede ser, entonces, el enfoque que debe utilizar el docente de lengua española. A diferencia de la enseñanza tradicional, limitada a la memorización del paradigma sin explicación alguna, que consideraba a la P entre las partesmenores de la oración como si se tratara de elementos accesorios, creemos que, además de un necesario replanteo de la categoría en el que se valore su importancia decisiva para la sintaxis y la semántica de la oración, la mejor propuesta es la de la gramática generativa, dada su perspectiva universalista. Aunque el uso de la P se encuadra en los valores paramétricos, en cuanto depende de cada lengua, la posibilidad de trabajar con principios y parámetros permite comprender y valorar las características propias de la lengua y focalizar el contraste con otras lenguas.
Sin embargo, y a los fines de la presentación de esta propuesta, es fundamental dejar en claro que, desde el enfoque de la gramática generativa, la explicitación de ciertos principios de las lenguas, en contraste con otra, de ninguna manera podrá garantizar por sí solo la adquisición, aunque sí puede resultar un procedimiento complementario eficaz para influir positivamente en el aprendizaje.
En esta teoría se reconoce, como hemos visto, su función nuclear como categoría rectora, se distinguen los valores léxicos de los puramente gramaticales, se tiene en cuenta la estructura argumental de las piezas léxicas, se considera el SP como un predicado con sujeto interno, y se destaca, por otra parte, el comportamiento de la P como categoría funcional y como categoría léxica, con incidencia en la aspectualidad de la oración.
En la enseñanza de español como lengua materna se pondrá el énfasis en la reflexión sobre los conocimientos previos del alumno y se trabajarán los datos en base a los significados de diccionario y a juicios de gramaticalidad. Por ejemplo, se relacionarán las distintas Ps con los roles temáticos de los sintagmas que introducen y con la telicidad / atelicidad de los eventos verbales; se comentarán las diferencias entre casos de acusativo sin P y acusativo marcado, entre los varios papeles temáticos de los dativos, o entre los tipos de verbos preposicionales. Se valorarán las alternancias de OD y OP con cambio de significado léxico (contar/ contar con; empeñar / empeñarse en; tirar / tirar de) y se observarán los cambios aspectuales a través de las diferencias sintácticas.
En la enseñanza de español como segunda lengua hay que subrayar en primer lugar la adquisición del léxico, destacando la relación categoría léxica – categoría funcional. Y, en el plano sintáctico, al enseñar las categorías relacionales, resaltar la estructura del SP en contraste con la lengua materna del alumno, su mayor o menos cohesión con el V en cada caso y sus posibilidades de orden marcado en situaciones de focalización. Creemos que el acento puesto en los valores semántico-aspectuales ayudará, por su efecto explicativo, a seleccionar la P adecuada en cada intervención lingüística.
Proponemos, en fin, la necesidad de ampliar el estudio de la P a partir de un enfoque que postula la centralidad del léxico y la semántica en interrelación con la sintaxis, y que no considera las funciones sintácticas como primitivos de la gramática, sino como derivadas de la proyección del léxico.
Referencias bibliográficas
BOSQUE, I. (1991): Las Categorías Gramaticales. Relaciones y Diferencias. Madrid, Síntesis.
BOSQUE, I. y V. DEMONTE (1999): Gramática Descriptiva de la Lengua Española,, Madrid, Espasa.
CANO AGUILAR, R. (1981): Estructuras Sintácticas Transitivas del Español Actual, Madrid, Gredos.
CHOMSKY, N. (1986): Lectures on Government and Binding, Dordrecht, U.S.A., Foris.
__________ (1995): The Minimalist Program, Cambridge, Massachusetts, London, England, The MIT Press.
__________ (1995): “The Theory of Principles and Parameters” en The Minimalist Program, Cambridge, Massachusetts, London, Mit.
__________ (1999): El Programa Minimalista, Madrid, Alianza.
COSERIU, E. (1978): Gramática, Semántica, Universales, Madrid, Gredos.
DE BRUYNE, J. (1999): “Las preposiciones”, cap. 10, tomo I de la Gramática Descriptiva de la Lengua Española de Bosque y Demonte (1999), RAE, Madrid, Espasa.
DE MIGUEL, E.: “El aspecto léxico”, cap. 46, tomo II de la Gramática Descriptiva de la Lengua Española de Bosque y Demonte (1999), RAE, Madrid, Espasa.
DEMONTE, V. (1991): Detrás de la Palabra. Estudios de Gramática del Español”, Madrid, Alianza.
D’ INTRONO, F. (2001): Sintaxis Generativa del Español: Evolución y Análisis. Madrid, Cátedra.
DI TULLIO, A. (1997): Manual de Gramática del Español. Buenos Aires, Edicial.
FERNÁNDEZ LAGUNILLA, M. y A. ANULA REBOLLO (1995): Sintaxis y Cognición, Madrid.
GARCÍA FERNÁNDEZ, L. (1999): “Los complementos adverbiales temporales. La subordinación temporal”, cap. 48, tomo II de la Gramática Descriptiva de la Lengua Española de Bosque y Demonte (1999), RAE, Madrid, Espasa.
GILI Y GAYA, S.(1964): Curso Superior de Sintaxis Española, Vox, Barcelona.
HERNÁNDEZ ALONSO, C.(1991): Gramática Funcional del Español, Madrid, Gredos.
HERNANZ, M. L. y J. M. BRUCART (1987): La Sintaxis, Barcelona, Editorial Crítica.
KOVACCI, O. (1990-1992): El Comentario Gramatical, 2 tomos, Madrid, Arco Libros.
__________ (1978) Castellano, 2º curso, Buenos Aires, Huemul.
LORENZO, G. y V. M. LONGA (1996): Introducción a la Sintaxis Generativa. La Teoría de Principios y Parámetros en evolución, Madrid, Alianza.
MILNER, J.C. (2000): Introducción a una Ciencia del Lenguaje, Buenos Aires, Bordes Manantial.
MINGUELL, E. (2001): “Naturaleza y función de los clíticos del español en construcciones de doblado”, en Escribas Nº 1, Revista de la Escuela de Letras, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
__________ (2002): “El aspecto léxico en la interacción léxico – sintaxis – significado”, en Bitácora, Año 5, Nº 9, Revista de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, Especial: Lingüística Aplicada.
__________ (2003): “La interacción léxico-semántica-sintaxis: El caso de las Nominalizaciones deverbales del español”. Publicación con referato en Actas de las IV Jornadas de Encuentro Interdisciplinario: Las Ciencias Sociales y Humanas en Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC, 2004. ISBN 950-33-0465-2.
__________ (2007) “Los verbos preposicionales del español”, presentado en el VIII Congreso Argentino de Hispanistas, UNCU, 2007.
MORIMOTO, Y. (1998): El aspecto léxico: delimitación, Madrid, Arco Libros.
MÚGICA, N. y Z. SOLANA (1999): Gramática y Léxico. Buenos Aires. Edicial.
MÚGICA, N. (comp.): (2006): Estudios del lenguaje y enseñanza de la lengua, Rosario, Homo Sapiens.
__________ (2003): Léxico. Cuestiones de forma y de significado, Centro de Estudios de Lingüística Teórica, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario, Juglaría.
PAVÓN LUCERO, M. V. (1999): “Clases de partículas: preposición, conjunción y adverbio”, cap. 9, tomo I de la Gramática Descriptiva de la Lengua Española de Bosque y Demonte (1999), RAE, Madrid, Espasa.
PORTO DAPENA, J. A. (1987): “Contribución a una teoría de las preposiciones. Factores que determinan la elección de éstas en el discurso”, Revista Thesaurus, XLII.
POTTIER, B. (1970): Lingüística Moderna y Filología Hispánica, Madrid, Gredos.
PREVEDELLO, N. y S. GEROSA (1997): La Inmigración Italiana en Colonia Caroya y el Contacto de dos Lenguas, Cuadernos del CITAL, Córdoba, Comunicarte.
SOLANA, Z. (1999): Un estudio cognitivo del proceso de adquisición del lenguaje, Centro de estudios de adquisición del lenguaje, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario, Juglaría.
SUÑER, M. (1993): “El papel de la concordancia en las construcciones de reduplicación de clíticos”, en Fernández Soriano, O. (editora): Los pronombres átonos, Madrid, Taurus.
TENNY, C. (1994): Aspectual roles and syntax – semantics interface, Dordrecht – Boston – London, Kluwer Academic Publishers.
TORREGO, E. (2002): Las dependencias de los Objetos, A. Machado, Libros, Madrid.
URIAGEREKA, Juan (2005): Pies y Cabeza. Una Introducción a la Sintaxis Minimalista, Madrid, A. Machado Libros.
VENDLER, Z. (1967): Linguistics in Philosophy, Ithaca, Cornell University Press.
VIRAMONTE DE ÁVALOS, M. y A. M. CARULLO DE DÍAZ (editoras) (2001): Lingüística en el Aula. Epa...¿y la gramática? Nuevos aportes para su vigencia y vitalidad. Centro de Investigaciones Lingüísticas, Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Comunicarte.
Revistas:
BITÁCORA (2002), Año 5, Nº 9, Revista de la Facultad de Lenguas, Universidad Nacional de Córdoba, Especial: Lingüística Aplicada.
RASAL LINGÜÍSTICA. Revista de la Sociedad Argentina de Lingüística. Volumen dedicado a la Gramática. 2004.
REVISTA DE LETRAS, (2003): Volumen 8 (dedicado a los estudios lingüísticos), Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario, Juglaría.
REVISTA DE LETRAS, (2004): Volumen 9 (dedicado a los estudios lingüísticos), Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario, Laborde.
SIGNO Y SEÑA. Revista del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Nº 5: Estructura, Significado y Categoría, 1996 y Nº 7: La Gramática: Desarrollos Actuales, 1997.
Antonia Esther Minguell
Esther Minguell es Especialista en Lingüística. Es también Profesora y Licenciada en Letras, y realiza su doctorado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como Profesora Titular en las Cátedras deGramática I y II de la Carrera de Letras, (FFyH), y en la Cátedra deLexicología y Lexicografía Españolas en la Carrera de Español de la Facultad de Lenguas de la misma universidad. Dirige el Proyecto de Investigación “Los Eventos y la Aspectualidad en la Gramática del Español” (SeCyT, UNC) y es autora de múltiples publicaciones, algunas de ellas relacionadas con el tema de este artículo: “La Preposición en la Enseñanza del español” (2008); “¿De qué Gramática estamos hablando? Una Introducción a la Gramática Generativa.” (2007); “La Interrelación Léxico–Sintaxis–Significado en la Delimitación de las Perífrasis Verbales y los Predicados Secundarios del Objeto con Participio”, (2006).
Formato DIALNET: MINGUELL, Antonia Esther. "La preposición: categoría léxica y funcional. Aportes para la enseñanza del español", SIGNOS ELE, Nº 3, 2009, URL http://signosele.usal.edu.ar/, URL del artículo: http://signosele.usal.edu.ar/node/115/edit ISSN 1851-4863.
|
NOTAS
[1] Nótese, sin embargo, que V. Demonte señala casos, especiales o marcados, en que la P podría elidirse, como se detalla en la nota 4 del apartado 3.
[2]Caso: función sintáctica que le permite al sintagma ser visible en la oración.
[3]Ver infra, punto 3.3. Para mayores detalles: Demonte, V. (1991: cap.2). Minguell, E. (2007).
[4]Demonte, V. (1991:102): “Como sabemos, los entornos de coordinación o conjunción de frases han sido utilizados por numerosos autores para singularizar las preposiciones verdaderas frente a las falsas o pseudopreposiciones, sin que se haya descubierto hasta el momento la razón de fondo por la cuál ese es un contexto discriminador. … Efectivamente, la pertinencia de este procedimiento de diagnóstico se fundaría, si no me equivoco, en el supuesto de que las preposiciones verdaderas (las que asignan Caso y papel temático) pueden omitirse físicamente en tales coordinaciones porque, siendo núcleos, podrán quedar allí representados por una categoría vacía. Las que son meros marcadores de Caso no serían eliminables ya que, strictu sensu, deben entenderse más bien como rasgos adosados a la base léxica”.
[5]Nos referimos aquí a las clases aspectuales de predicados determinadas en Vendler (1967): estados, actividades, realizaciones y logros. Sobre el aspecto léxico, entre muchos otros importantes estudios, puede consultarse De Miguel, E. (1999) y Minguell, E. (2002).
[6]No entramos en este trabajo en detalles sobre el doblado de clíticos ni sobre la elipsis de los objetos, temas trabajados en otro lugar. Para mayor información puede verse Minguell, E. (2001) y Hernanz, M. L. y Brucart, J. M. (1987, 131-132).
[7] La categoría vacía “e” (7.b) representa la elisión del OI en la primera oración y del OD y OI en la segunda. En 7.d marca el lugar vacío del OD. Los clíticos le, se ylo son considerados afijos verbales de concordancia objetiva, que permiten recuperar la información gramatical (persona, número y género en el OD y persona y número en el OI) de los objetos léxicos elípticos.
[8]La segunda oración de 7.e sólo es agramatical como equivalente a la primera, es decir que el asterisco significa en este caso que el clítico le no puede duplicar ni permitir la elipsis del sintagma a Europa, que es un SP. Nótese el contraste con los ejemplos anteriores de la misma serie, donde le, efectivamente, duplica al OI (7.a) y permite su elisión, representada por la categoría vacía “e”(7.b). En otros contextos esta oración es gramatical, si se interpreta al clítico como dativo ético. Análogamente, en la segunda oración de 7.f, el pronombre lo no se relaciona con el SP con su novio.
[9] Ver nota 4.